Hegemonía eléctrica
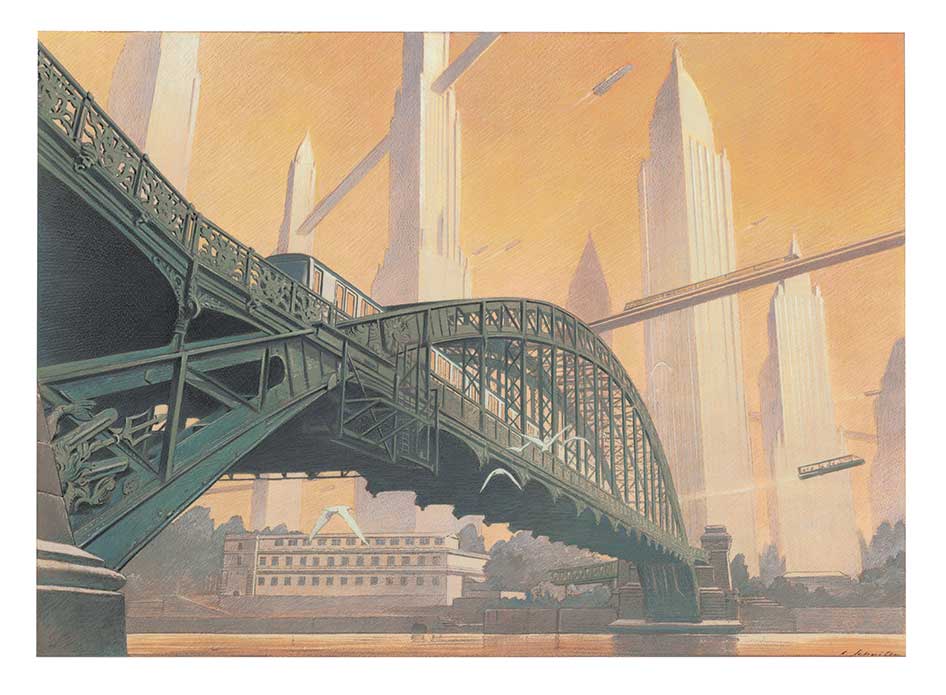
Texto de la intervención en las jornadas “Democracia Radical para un Mundo Habitable”, Murcia, 6 de noviembre de 2025.
Es habitual, al hablar sobre la crisis ecológica, arrancar con una exposición más o menos detallada de nuestra situación actual y de la que será previsiblemente nuestra situación futura. Aquí puede introducirse, por ejemplo, el concepto de los límites planetarios, un número de umbrales biofísicos dentro de los cuales la humanidad puede desarrollarse de manera segura y estable. A día de hoy ya hemos superado siete de los nueve límites que suelen utilizarse, con una tendencia clara a un mayor deterioro futuro[1]. Si nos centramos en uno de esos límites, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, podemos hablar de algunas de las consecuencias globales de las gigatoneladas de esos gases que emitimos anualmente: los millones de hectáreas arrasadas por incendios de sexta generación, las lluvias torrenciales que se llevan por delante vidas e infraestructuras diseñadas para un mundo que ya no existe o las olas de calor que baten récords casi cada año, por mencionar algunos ejemplos que seguramente estén muy presentes en nuestra memoria. Resumiendo, podemos enumerar con todo el detalle que seamos capaces de resistir las muchas consecuencias catastróficas que ya estamos viviendo, y que cada vez viviremos con más frecuencia. Podemos hablar largo y tendido de lo inédita y potencialmente irreversible que es esta crisis y de su faceta multiplicadora de conflictos y riesgos en un mundo cada vez más inestable.
Una vez hecho esto, en todo caso, también es habitual plantear que sólo una transformación prácticamente inconcebible en su ambición y su rapidez puede salvarnos de los peores escenarios. En lo material, tendríamos que transformar nuestra sociedad, la modernidad industrial capitalista, con una velocidad y con una intensidad que son difíciles de imaginar. El IPCC, en su informe especial de los 1,5 °C, dice literalmente que “no existe precedente histórico para la escala de las transiciones necesarias, en especial de una forma que sea social y económicamente sostenible”[2]. Por otra parte, a nivel subjetivo, tendríamos que abandonar décadas y siglos de prometeismo y de expectativas de crecimiento constante, dejar de ver a la naturaleza como un recurso inagotable que exprimir y empezar a entenderla como algo que necesitamos para vivir pero que también podemos destruir en muy poco tiempo. Encontrar alguna síntesis improbable entre unos poderes de creación y destrucción que a los antiguos les habrían parecido divinos y una profunda humildad civilizatoria que nos haga utilizarlos con la mayor prudencia posible. De nuevo, esto supondría una transformación sin precedente, más cercana a una conversión religiosa en masa que a un cambio social históricamente plausible.
Mi relación con este marco conceptual de conversión civilizatoria guiada por la ciencia es complicada. En primer lugar, yo mismo he participado en esa forma de hacer y decir. Intento hablar desde dentro de una tradición emancipadora que incluye estas inquietudes, así que cualquier crítica que pueda hacer es en parte una autocrítica. En segundo lugar, por motivos históricos que ahora mismo no vienen al caso, son estas formas de intervención las que han hecho más por poner la crisis ecológica (y especialmente la climática) en el centro de la discusión política. La exposición reiterada de las consecuencias catastróficas que produce la forma en la que organizamos nuestra sociedad, la exigencia a los poderosos de que usen su poder para desviarnos de nuestra trayectoria suicida, ha tenido una gran fuerza movilizadora que ha interpelado a todo tipo de personas en todo tipo de lugares. Incluso la pretensión de cambiar los hábitos y las estructuras sociales más profundas que nos caracterizan desde hace varios siglos, por muy voluntarista que sea, es irrenunciable. El esfuerzo por fundar una cultura acorde a nuestros enormes poderes de transformación planetaria es una brújula que puede evitar que nos perdamos en los obstáculos interminables de lo infinitamente urgente.
Y sin embargo, a pesar de todo esto, es difícil no sentir que estas formas de actuar —repetir lo que dice la ciencia, cambiar la manera en la que vivimos y nos relacionamos con la naturaleza, apremiar a los demás para que hagan lo mismo— no se hacen cargo completamente de la urgencia inédita de nuestra situación y de lo decisivo que resulta que no fracasemos a la hora de reintegrar a la civilización humana en esos límites planetarios de seguridad. Para tomarse en serio este reto, en este momento histórico preciso en el que interseccionan la crisis ecológica y la crisis del neoliberalismo, por no mencionar las pandemias, guerras y genocidios, puede que sea necesario “doblar la vara hacia el otro lado” y centrarnos de forma casi monomaníaca en la eficacia de nuestras acciones. La cuestión aquí no sería, por lo tanto, pergeñar la enésima combinación de algunos viejos ingredientes de nuestra despensa, por muy buenos platos que nuestros antepasados hayan sabido cocinar, sino reconciliarnos con la enorme incertidumbre del presente y plantear unas preguntas aparentemente simples: ¿qué transformaciones mundiales de gran escala están ya ocurriendo? ¿Puede alguna de ellas acercarnos rápidamente a nuestro objetivo general de una transición ecológica acelerada y justa? ¿Existe alguna forma de comenzar a aprovechar esas transformaciones en nuestro beneficio a partir de las fuerzas de las que disponemos ahora mismo? Creo que la respuesta a estas preguntas es que estas transformaciones sí existen, que es posible e incluso plausible imaginar una forma de aprovecharlas en nuestro favor, y que el hecho de que sean enormes procesos ya en marcha facilita la tarea de disputar su sentido, porque nos evita el engorroso paso previo de poner en marcha transiciones de escala planetaria por nuestros propios —y exiguos— medios. Hay varias transformaciones de este tipo en marcha, como la revolución industrial electrotécnica liderada por China, la descomposición del llamado orden liberal basado en reglas o el auge de las plataformas digitales y la centralidad de la economía de la atención, por mencionar solo algunas de las más importantes. Es imposible hablar seriamente de alguna de ellas sin acabar tratando también las demás, pero en esta intervención me centraré fundamentalmente en la primera, agarrando algunos hilos sueltos de las otras en el esbozo de una propuesta preliminar.
La revolución electrotécnica
La implantación masiva de energías renovables y la electrificación de todos los procesos industriales constituyen una transformación mundial equiparable a una verdadera revolución industrial. De hecho es posible que este salto tecnológico no solo produzca una transformación similar al de la invención de la máquina de vapor, sino que quizás llegue a ser la mayor transformación a nivel energético en toda la historia de la humanidad. Soy consciente de que estas afirmaciones pueden parecer exageraciones, incluso delirios, pero creo que la razón de ello no es un error mío sino la forma enormemente desigual en la que las noticias sobre esta esta revolución están permeando en la sociedad.
Desde nuestros inicios como especie hasta nuestros días la inmensa mayoría de la energía que hemos sido capaces de utilizar provenía de una forma u otra de la energía solar mediada a través de la fotosíntesis. Nuestros alimentos, en primer lugar, ya sean directamente las plantas u otros organismos que realizan esa fotosíntesis, o animales que se alimentan de ellos. La madera, obviamente. Pero también los combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas natural— que son la base de las primeras revoluciones industriales y el gran salto adelante de la humanidad, ya que todos ellos de una forma u otra provienen de la descomposición de seres vivos dependientes de la fotosíntesis. En esta relación indirecta con el sol hay tres grandes problemas. El primero, quizás el más trivial, es la lentitud con la que se regeneran estas fuentes de energía. Las plantas y animales crecen a un ritmo conmensurable con nuestras vidas, pero los combustibles fósiles tardan millones de años en formarse. Son, desde un punto de vista histórico, estrictamente finitos. El segundo, menos conocido, es su gran ineficiencia: la fotosíntesis es ya de por sí un proceso sorprendentemente ineficiente, ya que apenas aprovecha un 2 o 3% de la energía solar recibida. Además, quemar cualquier tipo de combustible para producir energía es, de nuevo, un proceso enormemente ineficiente, pues la mayoría de la energía almacenada se pierde en forma de calor. En el caso de los combustibles fósiles, perdemos ⅔ de la energía que hay en ellos de esta forma. El tercer problema, como bien sabemos, es que el efecto colateral de la quema indiscriminada de estos combustibles es la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, que pueden acabar con la estabilidad climática de la que dependemos como especie. Esto es especialmente grave desde el momento en el que aprendemos a quemar los enormes yacimientos de carbón, petróleo y gas natural a nuestra disposición, que son una especie de lotería geológica ultra-concentrada de millones de años de fotosíntesis, lista para utilizar.
Durante milenios, por lo tanto, fue razonable pensar que la humanidad estaba condenada a elegir entre la mera subsistencia de la trampa malthusiana, consumiendo fundamentalmente plantas y animales, o un ciclo de crecimiento explosivo alimentado por los combustibles fósiles, destinado o bien a un agotamiento rápido o bien a la desestabilización catastrófica de la estabilidad climática planetaria. Esta dicotomía, de hecho, todavía domina las mentes y los análisis de una parte no despreciable de la sociedad. Sin embargo este aparente callejón sin salida no es un destino inevitable. Con la fabricación y utilización de energías renovables a gran escala —fundamentalmente la energía solar fotovoltaica y la energía eólica— podemos introducir una novedad en la serie histórica: por primera vez sabemos cómo aprovechar de forma mucho más eficiente y masiva la energía del sol, ya sea directamente con la energía solar o indirectamente con la energía eólica, sin pasar por el lento e ineficiente proceso de la fotosíntesis y la fosilización de sus residuos. El que seamos capaces de suplir las necesidades energéticas de una sociedad industrial desarrollada sin tener que extraer, refinar y quemar enormes cantidades de materia orgánica antediluviana es un hecho contingente: podría no ser posible, podríamos no haber aprendido nunca a hacerlo, o no haber aprendido a hacerlo nunca a la escala necesaria. Pero una vez que todo esto ha ocurrido podemos decir con cierta confianza que la victoria electrotécnica comienza a parecer un proceso imparable en términos históricos, ya que varios factores poderosísimos e independientes conspiran a su favor[3].
El primero, que ya hemos avanzado, es el enorme salto tecnológico que supone. El aprovechamiento directo de la energía solar, por centrarnos en la que quizás sea la alternativa con más potencial, es tres veces más eficiente que la quema de combustibles fósiles. Permite también acceder a muchísima más energía: nuestro planeta recibe de promedio 1361 W por metro cuadrado de energía solar, lo que equivale a varios miles de barriles de petróleo por kilómetro cuadrado al día (muchísimo más de lo que utilizamos actualmente). Esta energía no es solo virtualmente inagotable (el sol seguirá brillando durante miles de millones de años), sino que además es esencialmente gratuita. Las energías renovables tienen un coste marginal cero, lo que significa que una vez que se ha hecho la inversión necesaria en infraestructura para aprovecharla la generación de una unidad adicional de energía (digamos, un kWh) tiene un coste prácticamente cero. En los combustibles fósiles, por el contrario, el coste del combustible es de hecho la mayor parte del coste marginal en la generación energética. Si una sociedad industrial fuese capaz de aprovechar todas estas ventajas su superioridad tecnológica sobre las que no puedan o no quieran hacerlo sería cada vez más insoportable. Las ansiedades que hoy en día muchos países sienten con respecto a China son en ese sentido similares a las que producía el Reino Unido durante buena parte del siglo XIX.
Todo lo anterior resume una lista de ventajas inherentes de las energías renovables. Serían ciertas aunque estas fueran muy caras, lo que fue una realidad durante muchas décadas. Sin embargo aquí entra en juego el segundo factor diferenciador de la revolución electrotécnica: la captación, transformación, almacenamiento y utilización de la energía renovable en forma de electricidad se hace a través de manufacturas modulares, lo que permite enormes reducciones en el precio por unidad de energía. La situación es completamente diferente en el mundo fósil, ya que la extracción de materias primas no se beneficia de igual forma de las curvas de aprendizaje típicas de los procesos industriales. De hecho, el precio de esos combustibles tiende a aumentar a medida que se agotan los yacimientos más fácilmente accesibles. El resultado es que el precio de las tecnologías renovables ha caído hasta un 90% en los últimos 15 años, y es previsible que siga cayendo en el futuro. Esto, por supuesto, no es una tendencia natural inevitable, sino el producto de políticas industriales a largo plazo, sobre todo por parte de China, principalmente, pero también de la Unión Europea. La energía solar, en concreto, ya es la más barata en muchas partes del mundo, y en pocos años lo será prácticamente en todos los lugares. Una vez que esto ocurre, se desmorona una de las principales resistencias a su adopción en masa.
El tercer y último factor diferenciador es el de la independencia y la seguridad. Como todos sabemos hoy en día la inmensa mayoría de países del mundo dependen energéticamente de un puñado de productores de combustibles fósiles. Esto ha sido y sigue siendo una fuente interminable de tensiones y conflictos. También es y sigue siendo una sangría económica en la que no pensamos mucho porque está completamente normalizada. Un solo dato: la Unión Europea gastó 250 mil millones de euros en importaciones de petróleo en 2024[4]. La mitad de eso aproximadamente, unos 125 mil millones de euros, se utilizó para el transporte en carretera. El Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, en comparación, supuso un desembolso de 115 mil millones de euros durante 4 años (ajustado por inflación a precios actuales). Es decir: la Unión Europea gasta el equivalente a cuatro Planes Marshall por año en importar los combustibles fósiles para su movilidad terrestre, que además debe pagar en divisas extranjeras, fundamentalmente dólares estadounidenses. Hoy en día es tecnológicamente posible para cada vez más países avanzar hacia la soberanía energética, a la estabilidad de suministro, a utilizar directamente un recurso abundante e imposible de monopolizar que además no hay que pagar en divisas extranjeras. Esto no es solo posible en los países ricos, como el nuestro, sino en muchos otros en los que cada vez más personas que ni siquiera habían tenido acceso a la electricidad ahora están saltándose varias revoluciones industriales de golpe e instalando paneles fotovoltaicos y baterías en sus hogares y comunidades. Las consecuencias económicas y geopolíticas de esta transformación son difíciles de predecir, pero sin duda serán gigantescas.
Los factores estructurales a favor de esta revolución electrotécnica son poderosísimos. Por supuesto, es posible sabotearla, dar frenazos, incluso pasos atrás, pero creo que ya hemos llegado (o estamos a punto de llegar) a un punto de no retorno en el que la tecnología fósil se considerará esencialmente obsoleta, en el que los incentivos para abandonarla y no ser los últimos con una base industrial incapaz de competir a nivel mundial o con miles de millones de activos fósiles varados serán prácticamente irresistibles. Entonces: ¿en qué sentido debemos tratar de influir en esta transición? ¿Para hacer qué exactamente? La misión de las fuerzas progresistas con respecto a la transición energética es doble: garantizar que ocurra lo más rápido posible y garantizar que sea lo más justa posible.
Una de las aristas abrumadoras de la crisis climática es que no es suficiente con realizar una transición prácticamente completa de nuestra infraestructura social, sino que además debemos realizarla a una velocidad endiablada. Tenemos muy pocos años para alcanzar unas reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero muy notables, y dos o tres décadas para reducir nuestras emisiones a prácticamente cero. Si no avanzamos lo suficientemente rápido, aunque nos demos mucha prisa, correremos el riesgo de cruzar puntos de no retorno en la estabilidad climática mundial, que nos condenarán a escenarios dramáticos e irreversibles ante los que ya no podremos hacer más que intentar adaptarnos a ellos. Quizás sin éxito. La novedad radical de este momento es la importancia absoluta del factor temporal, la imposibilidad de posponer o regenegociar algunas de nuestras responsabilidades. Puede que algunas de las transformaciones que ya están en marcha sean prácticamente imparables, que vayan a ocurrir de una manera u otra. Pero si las hacemos lo suficientemente rápido evitaremos muchísimo dolor y muchísima muerte. Y si no lo hacemos, no lo evitaremos. Es una aritmética brutal de la que hay que hacerse cargo. La neutralización de todas las fuerzas negacionistas y retardistas, de todos los que ponen palos en las ruedas de la descarbonización planetaria, es una de las mayores prioridades políticas de nuestro siglo.
El segundo eje de intervención es el de la justicia. La revolución electrotécnica no ocurre en el vacío, sino que ocurre en un momento histórico preciso en el que la correlación de fuerzas a favor del progreso social es particularmente desfavorable. Esto evita que aprovechemos la mayor parte de las potencialidades de democratización y redistribución (nacional e internacional) que nos ofrece esta transición, y que en vez de eso la mejor resolución posible parezca ser, muchas veces, un mundo relativamente parecido al nuestro pero construido sobre una base industrial renovable y electrificada. Ante eso es necesario aspirar a construir otro mundo que ya es posible e imaginable, un nuevo tipo de sociedad —de civilización— más justa y sostenible. La posibilidad de esta alternativa, por supuesto, lleva siendo cierta durante muchas décadas, sino siglos. Esto es un lugar común en nuestro campo político, pero al que hay que hacerle un matiz: incluso el más gris y miserable de los capitalismos electrotécnicos sería infinitamente mejor que el business as usual suicida del capitalismo fósil. Si esa fuese realmente la dicotomía, entonces deberíamos luchar con uñas y dientes por la primera opción, por muy insuficiente que nos parezca. Ése sería al menos un mundo en el que poder seguir viviendo, en el que nosotros y los que nos sigan tendrían un margen de maniobra adicional para resolver sus propios problemas, en su propio tiempo. Sería un mundo, al final y al cabo, y no un cementerio planetario. Todo esto es algo que ya no podemos dar por sentado, por muy sorprendente que pueda parecernos. Hoy en día está en juego, por primera vez, la proyección ilimitada hacia el futuro de la propia posibilidad de emancipación general.
Podemos sintetizar nuestra tarea con respecto a esta gran transformación planetaria, la revolución electrotécnica, en pocas palabras: asegurar su éxito, asegurar que ocurra lo más rápido posible y asegurar que ocurra de la forma lo más justa posible. Es más: que ocurra, que ocurra rápido, y que sea justa son en cierta forma una misma tarea. Si aquello por lo que luchamos ocurre, ocurrirá rápidamente. La mejor forma de que sea rápida, es que sea justa. Para que sea justa, debe ocurrir rápidamente. Cada exigencia condiciona y se retroalimenta de las demás. Si todo esto ocurre, si tenemos éxito en esta tarea, habríamos avanzado en una parte importantísima del trabajo pendiente para reintegrar nuestra civilización dentro de los límites planetarios. Es además un objetivo en relación a un proceso que ya parece imparable. Si elegimos ignorarlo es posible que acabe ocurriendo igualmente, pero lo que es seguro es que nos encontraremos a nosotros mismos en una situación mucho más desfavorable cuando todo se haya decidido.
La hegemonía como entusiasmo por lo posible
Una vez que planteamos esta especie de objetivo general —tratar de conducir la revolución electrotécnica que ya está en marcha hacia un desenlace lo más justo y veloz posible— el siguiente paso es tratar de reflexionar mínimamente sobre la siguiente pregunta evidente: cómo demonios se hace eso. Para ello, volveré a manosear uno de los conceptos más sobreexplotados de nuestra tradición, el de la hegemonía gramsciana. Espero hacerlo no tanto para extraer alguna solución infalible que haya pasado desapercibida hasta ahora entre las notas de aquel buen hombre (no creo que exista tal cosa), sino para hacer una lectura a la vez práctica pero ligeramente incómoda de lo que implica la lucha por la hegemonía en nuestra coyuntura.
En primer lugar, hay una tensión evidente en el uso del término hegemonía en Gramsci. Por una parte es una descripción de la forma en la que una clase que ya es dirigente ejerce ese liderazgo sobre la sociedad, con una combinación de coerción y consentimiento. Por otra parte, la hegemonía en Gramsci también describe en ocasiones una estrategia general para alcanzar esa posición hegemónica partiendo de la subalternidad. La intervención específica de Gramsci en ese caso consiste, entre otras cosas, en observar que en sociedades capitalistas relativamente desarrolladas, con una sociedad civil densa, esa estrategia para alcanzar la hegemonía no se presentará como un asalto explosivo al estilo bolchevique, sino más bien como una “guerra de posiciones” en la que se construya con paciencia el liderazgo ideológico y cultural sobre una coalición diversa y amplia. Se puede debatir sobre si esta perspectiva sobre la estrategia socialista ha envejecido mejor o peor que otras alternativas —quizás han envejecido todas igual de mal— pero creo que esto es un resumen razonable de lo que plantea Gramsci.
A partir de lo anterior llegamos a lo que bajo mi juicio es el nudo fundamental del planteamiento hegemónico. La estrategia hegemónica habitual puede y debe implementarse en todo momento —está en cierto modo pensada para funcionar en momentos políticos “normales”— pero su victoria no es posible en todas las situaciones. Para transformar sustantivamente el sentido común general, que no es sino otra manera de expresar el objetivo de Gramsci, tienen que darse algunos elementos que escapan a nuestro control. Para que sea posible un “cambio de guardia” en las clases dirigentes debe ocurrir una crisis orgánica, una crisis de autoridad (esta otra forma de nombrarla me parece de hecho más sugerente[5]). Esto no es otra cosa más que una crisis estructural, profunda, en la que esas clases ya no pueden mantener el consentimiento general de una mayoría, y en la que por lo tanto de alguna manera “abdican” de forma repetida de sus “responsabilidades”, rompen parte del contrato social implícito que les daba legitimidad. Pasan de ser las clases dirigentes a ser, simplemente, las clases dominantes.
Es evidente que estamos viviendo una crisis de este estilo. Quizás sea innecesario justificarlo, pero para hacerlo podemos recuperar aquellos hilos sueltos de las otras grandes transformaciones en curso que enumeramos al principio. En primer lugar, los niveles de desigualdad en algunos países ya son similares a los de hace un siglo, sin que nadie consiga alcanzar soluciones eficaces y duraderas para redistribuir la riqueza y aliviar la crisis del coste de la vida. Esto ocurre con la descomposición del orden liberal vigente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial como trasfondo. El consenso por una regulación internacional de una lógica liberal —tanto la “integrada” de Bretton Woods como la neoliberal posterior; a este nivel de abstracción, y a costa de provocar algún desmayo, podemos considerarlas similares— está prácticamente en ruinas, y en todo caso ya no funciona como horizonte político integrador con el que suavizar los baches del día a día. Las plataformas digitales masivas y la guerra despiadada por la atención como moneda fundamental en las redes han provocado una nueva mutación en la hiperpolítica contemporánea, ya prácticamente incomprensible si se la intenta leer desde los viejos esquemas de la política de masas del siglo XX. La crisis ecológica, por supuesto, provoca cada vez más daños a nuestras vidas y a nuestras infraestructuras, y causa en muchas personas una sensación de un fin de época trágico e irreversible. Podríamos añadir otras muchas crisis y tensiones a esta lista, pero no hace falta describir la lluvia con mucho detalle en medio del diluvio universal: el contrato social extendido de posguerra está saltando por los aires y ya nadie parece capaz de hacer creíble la promesa de una redistribución generosa de los frutos de la modernidad industrial, que era su piedra angular.
Esta descomposición general del consenso vigente implica que la tarea hoy, otra vez, pasa por ganarse el consentimiento y apoyo de una gran mayoría —o una mayoría suficiente— si queremos alcanzar un cambio social sustantivo. Pero si hay un elemento interesante, práctico, en la hegemonía como estrategia política es el siguiente: si realmente queremos construir esa mayoría de futuro no solo tenemos que trabajar por nuestras exigencias, no solo tenemos que que entender qué nuevas exigencias nos impone un mundo nuevo, sino que también tenemos que incorporar algunas de las exigencias de ese contrato social roto, algunas de las viejas inquietudes que las clases dominantes —ya no dirigentes— ignoran de manera repetida. Esto es diferente de los lugares comunes con los que muchas veces traficamos en nuestro espacio político. Esas ideas, por ejemplo, de que no sabemos entender lo que “realmente importa” a la gente (nosotros no solemos ser parte de “la gente”), de que estamos distraídos por cuestiones secundarias o excéntricas en vez de centrarnos en “lo importante” (lo importante suele ser una lista banal de problemas de tipo económico o alguna mina antipersona reaccionaria), de que no hablamos con el tono o el lenguaje “adecuado” (invariablemente un tono agresivo y cuartelario), etcétera. No es que no cometamos algunos de esos errores, o que esos problemas de foco o tono no importen. Simplemente creo que una debilidad sistemática nunca puede explicarse a partir de una repetición constante de errores subjetivos, como si por algún tipo de maldición los elegidos para dedicarse a la política siempre fuesen un poco inútiles y los que les miran desde las gradas siempre tuviesen las claves del éxito, pero fuesen ignorados. Vamos a suponer, por el contrario, que para pasar de una posición minoritaria a una mayoritaria es fundamental comprender las exigencias de los grupos sociales “abandonados” en el momento actual, pero de una forma que no sea totalmente complaciente con unos instintos que ya tenemos. Mi propuesta, en este caso, es que debemos entender la hegemonía simultáneamente como la construcción pero también el desplazamiento a un nuevo centro político. Soy consciente de que el término en sí mismo provoca urticaria, pero pido un poco de paciencia.
Vuelvo a la crisis climática y la revolución electrotécnica como marco principal de actuación. Partamos de la base de que nuestro objetivo principal es que ésta, de hecho, ocurra; que descarbonicemos lo más rápido posible nuestra sociedad para evitar los peores escenarios futuros. Hay una forma netamente progresista, o de izquierda, de involucrarse en ese propósito, que se centra fundamentalmente en la sostenibilidad medioambiental y en los potenciales beneficios de democratización, descentralización y abaratamiento de la energía que podemos alcanzar. Esto no es poco, y puede hacerse bien. Es importante trabajar por la constitución de un polo climático que trabaje de forma sistemática por la reducción de las emisiones y la reintegración de la sociedad dentro de los límites planetarios. Aquí hay mucho que hacer, muchos objetivos concretos y medibles que pueden centrar nuestras energías y servir de palanca para avanzar. Descarbonizar nuestro sistema eléctrico, a la vez que lo descentralizamos y democratizamos. Modernizar la red eléctrica, a la vez que la preparamos para los retos de este siglo. Electrificar nuestra movilidad, reforzando lo máximo posible el transporte público y rediseñando nuestras ciudades para que sean más amables y humanas. Garantizar el confort térmico en nuestros hogares, que deben ser asequibles y parte del contrato social mínimo para toda persona. Electrificar la industria, reduciendo sus necesidades materiales y avanzando hacia una economía circular. Hay, por supuesto, otras tareas que escapan al marco de la electrificación, como trabajar menos horas mientras reforzamos nuestra capacidad sindical o la revolución de nuestra alimentación y nuestra agricultura con las nuevas técnicas regenerativas, pero que también son parte de un posible programa progresista para vencer a la crisis climática. Son tareas urgentes, concretas, que podemos imaginar cumplidas y cuyo avance o retroceso podemos cuantificar. Tenemos que imponernos objetivos en los que podamos fracasar, de medio plazo, ambiciosos pero posibles, con fechas de caducidad y líneas rojas temporales. Serán, siempre, más saludables que los grandes objetivos históricos en los que nunca podemos fallar porque su momento siempre está un poco más adelante. La vulnerabilidad a la hora de admitir las formas en las que podemos fracasar es una parte crucial de cualquier programa político realista, y uno debería desconfiar de todos los que nunca se muestran vulnerables de esa manera.
Esto es, claro, una reiteración de algunas ideas básicas de lo que en su momento llamamos Green New Deal. Incluye todos los elementos prácticos de lo que debería ser nuestra actividad en política ecológica, las tareas concretas en las que podemos centrarnos. No incluye, sin embargo, lo que puede ser el aspecto más importante: la forma de convertir ese programa en hegemónico en el sentido de transversal, irreversible, resistente a los vaivenes del tiempo corto electoral. Durante los años gloriosos del movimiento climático, hasta 2020, fue posible soñar con un desplazamiento general y acelerado de la sociedad a estas posturas, con una conquista del centro entendida como una atracción irresistible de la mayoría a nuestras reivindicaciones: nos acercamos al centro porque el mundo se mueve hacia nosotros, no porque nosotros cedamos en nada esencial. Quizás habría sido posible llegar mucho más lejos, pero está claro que ahora mismo ya no lo es. Ante la situación de reflujo movimientista que vivimos puede ser tentador caer en la otra concepción estática del centro: en vez de arrastrar al mundo a nuestro eje inmóvil, nosotros debemos acercarnos a un centro sociológico preexistente, legible a través de las encuestas de opinión con las que nos bombardean cada día. Esto también es un error, entre otras cosas porque suele entender la conquista del centro como un movimiento de moderación, cuando cada día está más claro que el centro político no es moderado sino una amalgama de posiciones volcánicas muchas veces incoherentes entre sí. El “votante medio” es radicalmente inestable e impredecible, exactamente igual que el mundo en el que vive.
Para hacer nuestro proyecto hegemónico, entonces, debemos ser capaces de identificar algunas exigencias, deseos e inquietudes que se han construido durante décadas (¡o siglos!), que no van a desaparecer por arte de magia y que, al estar abandonadas por las clases dominantes, pasan a estar en disputa. Tenemos que ocupar esos vacíos con propuestas de una potencia superior a las alternativas o perderemos irremediablemente la capacidad de convencer a una mayoría de nuestras ideas. En lo que se refiere a la crisis climática y la revolución electrotécnica, creo que dos de los tres factores que empujaban a favor de su éxito apuntan ya a los lugares del mapa político a los que debemos prestar más atención.
En primer lugar, la enorme desestabilización de los equilibrios económicos e industriales a nivel global que supone esta revolución, y la transición de un consenso liberal a uno de mercantilismo y juego de suma cero, hacen que el subirse al carro de la electrificación total suponga una suerte de prueba existencial para cada economía nacional. La capacidad de un país para competir en unas condiciones mínimamente aceptables en un capitalismo que todavía está y seguirá estando dividido en estados soberanos y nominalmente independientes será uno de los temas políticos definitorios de las próximas décadas. La preocupación por la competitividad empresarial está sin duda muy abajo en la lista de prioridades de la persona de izquierda tradicional, pero por desgracia la salud general de una economía es una de esas cuestiones que determinan las condiciones de posibilidad para la gobernanza. Tomarse en serio la capacidad de una economía nacional para alcanzar la frontera tecnológica actual permite casi inmediatamente hablar a dos grupos sociales que en las últimas décadas o no han estado muy cerca de las posturas de izquierda o directamente nunca lo han estado: los trabajadores industriales[6] y los propios empresarios. Reforzar el papel de un país como polo de innovación y producción tecnológica es históricamente una de las formas más eficaces de asegurar trabajos estables, buenos salarios y la mejora relativa en la cadena internacional de valor. En el caso concreto de España, además, contamos con la ventaja competitiva de ser una de las zonas europeas con mayor potencial para la generación eléctrica solar y eólica de manera abundante y a precio barato. El reto es hacer este futuro creíble, pero al menos estamos hablando ya en un idioma que es comprensible para muchas personas que de otra manera no nos prestarían atención. En el lado puramente empresarial, promover un entorno regulatorio, monetario y fiscal que garantice la posibilidad de grandes inversiones electrotécnicas puede ser una manera de atraer a esa parte del capital que de manera incipiente se empieza a diferencias del capital fósil histórico, que ahora mismo ya está completamente en manos de la reacción más sanguinaria. Nuestro objetivo debe ser el de avanzar hacia el fortalecimiento de las instituciones públicas y la economía social, imponer condicionalidades estrictas y estratégicas a esa oferta de estabilidad regulatoria, pero es evidente que parte de ese camino pendiente puede (y seguramente deba) hacerse conjuntamente con una facción “verde” del capital que pueda imponerse al irredentismo marrón y fascista.
La segunda incursión incómoda en territorio ideológico enemigo tiene que ver con el problema de la seguridad nacional. La desintegración del viejo orden liberal vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de guerras y tensiones de cada vez más envergadura, como en Ucrania, o la ruptura de acuerdos de cooperación militar que han sido la clave de bóveda geopolítica de las últimas décadas, como la transición de Estados Unidos de hegemón aparentemente benevolente con sus subordinados a matón revanchista sin escrúpulos. En esta situación, lo queramos o no, vuelven a resurgir con fuerza los debates más elementales sobre cuestiones de defensa y rearme. Un elemento central de estos debates es la cuestión de la energía, en concreto de la dependencia de la mayoría de países de unos pocos productores de combustibles fósiles, que además deben pagarse en la moneda imperial. Aquí, otra vez, se abre la posibilidad de tener algo que decir sobre preocupaciones que tradicionalmente asignamos al campo conservador, por considerarlas excesivamente patrióticas o militaristas. Otra forma de verlo, sin embargo, es que ahora mismo pueden confluir en la exigencia de una transición acelerada a la soberanía energética plena (basada en tecnologías renovables) un número de voces muy diverso, que escapa a delimitaciones clásicas de izquierda y derecha. Está claro que algo profundo se está moviendo en el momento en el que un grupo de militares retirados de alto rango exige a los países europeos que incluyan el gasto para la transición energética en sus presupuesto de defensa, por ser un problema de seguridad nacional de la máxima importancia[7]. Estas preocupaciones no se van a esfumar de la noche a la mañana, así que de nuevo la única pregunta es en qué medida podemos ser capaces de articular un liderazgo lo más progresista posible que las incluya y las haga avanzar en la dirección que deseamos. Seguramente un votante muy conservador (¡o un general retirado!) no desee un país 100% renovable por los mismos motivos que un activista ecologista. Es probable que al primero le preocupe más la capacidad de resistir una guerra prolongada, la dificultad de bombardear millones de paneles solares (en vez de media docena de centrales nucleares) o el enorme ahorro económico que supondría esa transición, y no la descarbonización o lo que diga el último informe del IPCC. Es evidente que en su forma de ver el mundo habrá elementos irreconciliables, antagónicos, con los de un programa de izquierda. Pero en el momento en el que comienza a ser posible que sus exigencias coincidan con las nuestras, al menos durante un tiempo, se abre la posibilidad de fundar un sentido común duradero que resista los vaivenes de los ciclos electorales. Quizás ese plan por la transformación sea en cierto modo más realista que la idea de que debemos ganar todas las elecciones y todos las disputas de poder de aquí a los próximos cincuenta años.
Cierro con una pregunta evidente. ¿Qué importancia tiene esta propuesta de construir un centro político duradero para los objetivos prácticos de la descarbonización general? ¿No es posible trabajar en estas tareas sin asumir la carga pintoresca de incorporar demandas sociales en conflicto con nuestra identidad? Sin duda es posible. Mucha gente lo hace y lo seguirá haciendo, desde una cantidad creciente de perspectivas que no serán coherentes entre sí. Yo solo puedo aportar los dos motivos que me hacen pensar que es necesario participar en la redefinición de ese elusivo sentido común de época. Primero, porque en el momento en el que se derrumba la hegemonía anterior, en el momento en el que las clases dominantes abdican de sus papeles históricos, entra en funcionamiento el horror vacui político, una cuenta atrás hasta que algún conjunto de ideas y principios prenda en las mentes de las grandes mayorías. En este momento, por desgracia, es perfectamente posible imaginar un mundo en el que el nuevo sentido común sea reaccionario, excluyente, violento y ecológicamente suicida. No es una inevitabilidad histórica, pero es una posibilidad real que hay que tomarse con la máxima seriedad. Lo que me lleva al segundo motivo. Ante esa amenaza, y en medio de la desesperante incertidumbre radical de nuestro momento, es importante combinar la pasión por lo práctico, por la mejora concreta, con cierta dosis de ambición quizás desmedida, pero ambición al fin y al cabo. Recuperar aquel “prepárate para gobernar” de Brecht, tener como meta nada menos que dar los primeros pasos de un nuevo tipo de civilización que pueda dejar atrás el coqueteo constante con la extinción. Lo pragmático y lo exuberante no son sentimientos incompatibles, sino dos formas necesarias de estar en el mundo. Pocas personas han ejemplificado este tipo de subjetividad como Albert Hirschman, así que cierro esta intervención con unas palabras de uno de sus mejores escritos: “Es poco probable que los revolucionarios o los reformistas radicales logren generar la extraordinaria energía social que necesitan para impulsar el cambio a menos que sean plenamente conscientes, con verdadero entusiasmo, de estar escribiendo una página completamente nueva de la historia de la humanidad”[8].
Referencias:
[1]: https://www.planetaryhealthcheck.org/wp-content/uploads/PlanetaryHealthCheck2025_ExecutiveSummary.pdf
[2]: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SR15_Chapter_4_LR.pdf
[3]: Los tres factores estructurales que soplan a favor de la revolución electrotécnica provienen de este fantástico dossier: https://ember-energy.org/latest-insights/the-electrotech-revolution/
[4]: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250321-1
[5]: Gramsci, A. (1980). Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno (p. 62-63). Nueva Visión.
[6]:Gethin, A., Martínez-Toledano, C., y Piketty, T. (2021). Brahmin left versus merchant right: Changing political cleavages in 21 Western democracies. World Inequality Lab Working Paper No. 2021/15.
[7]:https://www.theguardian.com/environment/2025/oct/23/renewable-energy-investment-should-come-from-defence-budgets-say-retired-military-leaders
[8]:Hirschman, Albert O. (1971). A Bias for Hope (p. 28). Yale University Press.