Las políticas de la despolitización

I. “Mientras tanto, una crisis monetaria imposible de extirpar atormentaba al reino”. Podríamos estar hablando del presente, pero así abre Stefan Eich su capítulo sobre la “Gran Reacuñación” de finales del siglo XVII en Inglaterra en su (fantástico) libro The Currency of Politics, que es mi fuente principal para esta primera sección. El contexto: la cantidad y calidad de plata disponibles en Europa llevaban cayendo durante décadas, lo que inevitablemente había hecho que su precio subiese de forma considerable. La situación a mediados de la década de los 1690s era tan extrema que en Inglaterra se popularizó la práctica del “clipping”: se raspaban o cortaban los bordes de las monedas de plata, vendiendo el metal sobrante en el mercado y volviendo a poner en circulación las monedas por su valor nominal. Hacia 1695 la cantidad de plata en estas se había reducido en más de la mitad, causando una gran crisis de confianza en el dinero inglés. En primer lugar en la propia Inglaterra, claro, pero sobre todo a nivel internacional, donde el contenido metálico de las monedas era todavía más importante.

La guerra con Francia convirtió lo que podría haber sido una “simple” crisis económica y financiera en una crisis existencial: el gasto público se disparó, pero los impuestos recaudados domésticamente no servían para pagar a las tropas y su mantenimiento en el continente, para lo que eran necesarias monedas intactas. Todo esto, sumado a las dificultades crecientes para conseguir préstamos, llevaron al Rey a exigir una solución inmediata.
Las solución más “obvia” era elevar el valor nominal de las monedas (una devaluación) mediante una reacuñación general. Esto cerraría la brecha existente con el precio de mercado de la plata, lo que desincentivaría el “clipping” y sería el primer paso para acabar con el caos monetario. Significaba, también, incorporar de facto en el sistema monetario la inflación en el precio de la plata. William Lowndes, el Secretario del Tesoro, argumentó que esta solución era una prerrogativa del soberano a la que se había recurrido con frecuencia durante siglos. La cuestión fundamental, por tanto, era que el valor de las monedas (o lo mismo dicho de otra forma, en aquellos tiempos: su contenido metálico) era una decisión del gobierno, fundamentada en su autoridad. No existía un “valor natural”, intrínseco.
John Locke no estaba de acuerdo. Según él, y aquí voy a intentar resumir mucho un argumento bastante sutil, uno debía de actuar como si el dinero, de hecho, tuviese un valor intrínseco. Sí, claro, es cierto que en algún momento la cantidad de plata en, digamos, un chelín se había fijado de manera más o menos arbitraria, por decreto. Pero una vez hecho esto la autoridad debía proteger a toda costa su valor, porque innumerables deudas y transacciones estaban ya denominadas con esa referencia. Una devaluación general supondría un robo general, y un golpe mortal a la confianza en la capacidad del gobierno para gestionar las finanzas nacionales. La reacuñación general debía ocurrir, pero el peso de las monedas debía mantenerse fijo, tal y como lo había estado desde los tiempos de la Reina Isabel I. Una libra esterlina de plata eran exactamente “three ounces, seventeen pennyweights and ten grains” de plata, ahora y por siempre, sin importar el precio de mercado de esta.
Lo que buscaba Locke, visto en retrospectiva, era una política de despolitización del ámbito monetario, una intervención audaz en nombre de la no intervención. Según él estaba en juego mucho más que una crisis financiera o el resultado de una guerra en Europa: estaba en juego la legitimidad de uno de los pilares de la sociedad. Puede que el dinero nazca por acuerdo tácito entre las personas, puede que su valor se fije por decreto de la autoridad, pero una vez que esto ya está dado el peligro de la intervención oportunista es demasiado grande. Por lo tanto lo que se debe hacer es eliminar casi por completo la misma posibilidad de intervención, admitiendo como única intervención posible la que impide otras intervenciones. Aquí hay una política muy consciente de exaltación del fetiche, la de convertir una relación social (el dinero) en un poder sobrehumano que de alguna manera garantiza el funcionamiento de la sociedad.
La primera cosa sorprendente es que la Corona aceptó la propuesta de Locke. La reacuñación reimpuso los pesos tradicionales, sin importar el precio de mercado de la plata. Los efectos a corto plazo, como era previsible, fueron desastrosos. El “clipping” desapareció, pero no el incentivo para vender las monedas en el extranjero en base a su peso (y no su valor nominal inglés, menor). A nivel doméstico la escasez de monedas llevó a una deflación general y una enorme crisis económica. A nivel internacional redujo los ejércitos ingleses a su mínima expresión, forzando el fin de la guerra en 1697. Nada de esto sorprendió excesivamente a Locke, para quien todo esto eran daños colaterales en su gran plan para “despolitizar la apariencia del dinero” (en palabras de Eich). Los efectos a largo plazo de esta reforma monetaria, sin embargo, fueron mucho más positivos para Inglaterra. De aquí nació gradualmente su expansión imperial, basada a su vez en la expansión masiva del endeudamiento público. Aquí, de hecho, es básicamente cuando nace el Banco de Inglaterra, el primer banco central moderno. La disciplina y escasez metálica facilitaron la búsqueda de otros mecanismos de financiación y funcionamiento del Estado. Poco más de un siglo después, a punto de vencer en las guerras napoleónicas, el Reino Unido sería ya lo suficientemente fuerte como para dar un giro de 180 grados y cancelar temporalmente la convertibilidad de la libra en otro momento de crisis. Otra historia para otro momento, en el libro de Eich están los detalles.
La segunda cosa sorprendente, y de hecho lo que me motiva a escribir este texto, es la rapidez y la contundencia con la que Locke alcanzó su objetivo. Solo un año después de la reacuñación la postura aparentemente paradójica de su reforma (el contenido metálico del dinero se fija por decreto pero es inmutable a partir de ese momento) pasó a ser parte inseparable del sentido común. Su influencia fue tan profunda que “hizo invisible y casi ininteligible la naturaleza política de su argumentación”. Intentar criticarlo, decía James Hodges en 1697, era como tratar de defender que “dos y dos no eran cuatro”. Hoy en día solo podemos soñar con una conquista tan fulminante del sentido común general.
(No me resisto a comentar una coincidencia alucinante: la tesis doctoral del ya infame Kwasi Kwarteng, ministro de economía del Reino Unido con Liz Truss durante escasos 40 días, trató precisamente de la gran crisis de la reacuñación entre 1695-1697. No la he leído, pero como neoliberal de estricta observancia que es puedo sospechar qué le atrajo de aquel momento histórico)
II. Al leer el capítulo del libro de Eich me resultaba imposible no pensar en otra “intervención en nombre de la no intervención” más reciente. El triunfo fundamental de la contrarreforma neoliberal también consiste en ese gesto despolitizador, pero orientado hacia los mercados. Estos, claro, también son una creación humana, es absurdo negarlo. Pero una vez que existen el peligro de la interveción oportunista en su funcionamiento es demasiado grande, por lo que la autoridad del Estado debe estar dirigida a impedir la tentación de la voluntad democrática para alterarlos. Aquí también hay un fetiche casi religioso (no hay más que leer a Hayek, uno de los padres intelectuales del neoliberalismo), también hay reformas políticas soberanas que paradójicamente eliminan la capacidad de intervención (el Tratado de Maastritch podría ser nuestra “gran reacuñación”), también hay una conquista fulminante del sentido común (la cancelación del futuro y la imposibilidad de la reforma democrática sustantiva).
Nuestra primera tentación, por supuesto, es oponernos a este tipo de política despolitizadora. Querríamos rasgar velos, volver a hacer explícito el sesgo en favor del privilegio que siempre se esconde en el “no intervencionismo”. La naturalización de los procesos históricos siempre cristaliza las ventajas históricamente adquiridas, hasta hacer, como dice Eich, ininteligible el debate sobre su naturaleza inevitablemente política. Esto es evidente. Seguramente no es algo que deba recordar aquí. Lo que sí puede que merezca ser recordado es la desesperación de los críticos de Locke ante la velocidad apabullante con la que estas intervenciones despolitizadoras se asientan en el sentido común. Lo que me lleva, para ir terminando, a una reflexión final.
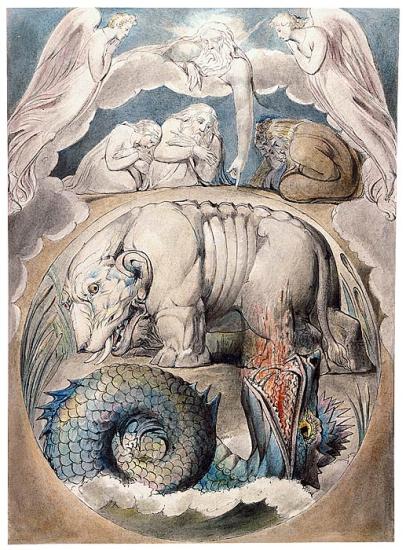
¿Es posible aprender un último truco de nuestros enemigos? Necesitamos reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo más cerca del “cero neto” que sea posible, lo más rápido posible. Y una vez llegados ahí, tenemos que mantenernos ahí, a la vez que eliminamos enormes cantidades de esos gases que ya están en la atmósfera, y que no deberían estar. Esta es una tarea titánica, el mayor reto al que se ha enfretado la humanidad hasta el momento. Sería deseable que este objetivo, una vez asumido, se transformase en ese tipo de principio “más allá de la política”, en un fundamento constituyente alrededor del que se ordenase toda la actividad social. Aquí la intervención oportunista sería sin duda demasiado peligrosa. No solo para las élites o las cuestiones de Estado, sino para la inmensa mayoría que siempre es la mayoría más vulnerable.
Esto, recogiendo una reflexión de José Luis Villacañas, sería un verdadero proyecto hegemónico: la capacidad de poner en marcha una transformación política de carácter irreversible, y por lo tanto revolucionaria. La pregunta, para mí inquietante, es si en todo proceso hegemónico de este tipo es necesario ese gesto de poner algo, un núcleo vertebrador, “más allá de la política”. De ser así, ¿es posible imaginar una intervención despolitizadora para el clima? ¿La fundación de un poder que impida otras intervenciones en contra de ese objetivo irrenunciable? La modernidad está saturada de estas fetichizaciones: el dinero, el capital, los mercados, el estado. Sería irónico que su punto final fuese una última fetichización, pero esta vez por la estabilidad de los contenidos atmosféricos con los que la humanidad ha convivido durante centenares de miles de años. El gran miedo paranoico de los conservadores, que siempre ven un monstruo regulador detrás de la ciencia climática, hecho programa político. Hecho programa político hegemónico, irreversible, revolucionario.
Kim Stanley Robinson, en varias de sus novelas, fantasea con estas ideas. En la Trilogia de Marte un tribunal ecológico planetario existe por encima de todos los poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo, ...) con la única misión de mantener la estabilidad atmosférica marciana. Una estabilidad, por cierto, que también se fija inicialmente por decreto, por acuerdo entre las diferentes facciones constituyentes. Pero que una vez fijada se convierte en un poder por encima de todos los poderes. En El Ministerio del Futuro los Bancos Centrales del mundo se convierten en salvadores de emergencia, y fijan a través de una política monetaria global un proceso imparable de descarbonización de la economía. Geoff Mann y Joel Wainwright, en un ensayo que en cierto sentido también es una ficción política, hablan de un Leviatán Climático, hijo monstruoso de las dos superpotencias mundiales, que impone por cualquier medio necesario la estabilidad climática planetaria. O quizás, claro, solo necesitemos una vuelta de tuerca del Acuerdo de París, una expansión vinculante en la que los Estados abdiquen formalmente de su capacidad de superar ciertos límites autoimpuestos.
Lo importante de esta reflexión, si se quiere de esta provocación, no es la especulación sobre su posible forma. Quizás, de ocurrir, fuese una combinación de todas las anteriores. Quizás otra cosa completamente diferente. Parecen, a día de hoy, todas igualmente improbables. Lo importante, el camino peligroso que hay que recorrer, es la pregunta de si la crisis ecológica nos llevará a una última intervención en nombre de la no intervención, a una última política de la despolitización. Por supuesto espero que esta crisis sea la oportunidad de ir más allá de la modernidad como etapa histórica, de fundar una verdadera democracia global (o algo incluso más allá de la democracia) en la que nuestra fragilidad y nuestra dependencia mutua sea objeto de deliberación y decisión explícita. El famoso fin de la prehistoria humana, como decía Marx. Si eso no fuese posible, si todavía necesitásemos un último fetiche climático, solo puedo esperar que sea uno igual de exitoso y fulminante que la improbable victoria de John Locke en la crisis monetaria imposible de extirpar de la Inglaterra del siglo XVII.